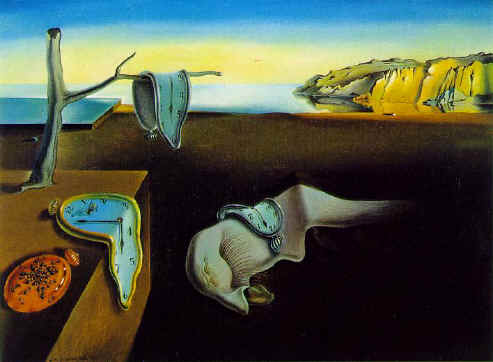
El sueño ha sido motivo de intriga para la psicología desde antes de que la propia disciplina existiese, los comienzos de esta ciencia aparecieron fuertemente ligados al estudio de dicho fenómeno.
Hoy, el sueño sigue constituyendo para muchos un exótico misterio, para otros simplemente lo último, pero para ninguno pasa desapercibido. Atribuirle al sueño un significado no es una idea descabellada, aunque dependiendo de qué entendamos por significado algunos de nosotros estaremos más o menos de acuerdo. Por ejemplo, el creer que soñar con una puerta predice una transición más o menos importante en tu vida dependiendo del tamaño de la puerta en cuestión, me parece un asunto que no merece más extensión que estas líneas. Para mí el sueño se apoya más en el pasado que en el presente, y esto mismo parecen respaldar las investigaciones actuales.
Podéis hacer la prueba cuando queráis, yo la hice después de leer “La interpretación de los sueños” de S. Freud, y aunque parece obvio no deja de sorprender el poder conectar cada trazo de recuerdo onírico con hechos de días recientes. A veces las relaciones entre el sueño y el día anterior están mediadas por multitud de intrincadas conexiones que escapan de nuestra lógica más inmediata, pero que si repasamos cuidadosamente nos llevan a descubrir las redes semánticas de nuestra memoria.
Según mi opinión (más que mi entendimiento), en consonancia con lo anterior, acabo de leer un artículo que explicita algunos estudios en los que se pone de manifiesto el papel consolidador del sueño sobre material recientemente adquirido. El artículo está publicado en Mundo Científico y se titula “Memorizamos mientras dormimos”. Su autora, Elizabeth Hennevin-Dubois, señala que esta hipótesis recibió en 1960 el apoyo de tres vertientes: 1) Datos que mostraban que fragmentos de experiencias vividas durante el día aparecen frecuentemente en los relatos oníricos; 2) Datos que mostraban que la proporción de sueño paradójico es mucho mayor al comienzo de la vida, un periodo crítico para las adquisiciones fundamentales y 3) Datos que mostraban que esta tasa de sueño paradójico se reduce en los sujetos deficientes mentales.
Como sabéis existen distintos estadios que atravesamos mientras dormimos, estadios caracterizados por un funcionamiento cerebral y neuromuscular bien distintos. De ellos se ha apuntado a que es el sueño de ondas rápidas, también llamado sueño paradójico, el encargado de facilitar la consolidación del recuerdo. Al parecer, mientras atravesamos estos periodos de sueño activamos recuerdos almacenados en nuestra memoria pudiendo incluso transformarlos, como en el momento de ser adquiridos. Es sorprendente que el efecto inverso también sea posible, es decir, podemos (bajo determinadas condiciones de aprendizaje), hacer que un animal (una rata en este caso) aprenda una tarea de condicionamiento clásico mientras duerme, sin despertarla, de modo que al día siguiente durante la vigilia conserve tal aprendizaje, es decir, no sólo “re”memorizamos mientras dormimos, sino que además aprendemos mientras nuestro cuerpo duerme.
El aprendizaje implícito es una realidad, y en este sentido no sorprende que durante el sueño (sin que en su momento seamos conscientes) sea posible aprender, pero al menos nos alerta de varias cosas, a la vez que nos proporciona pistas para conocernos mejor.
Desmitificado el carácter premonitorio de los sueños, no debemos sobrestimar su contenido, pero tampoco ignorarlo, pues cierto es que nos orientará acerca de aquella información recibida que resultó más llamativa para nosotros (tanto que necesitó un reprocesamiento extra). Tampoco sería justo que nos echáramos a dormir después de ojear los apuntes por encima esperando el milagro. La proporción de sueño paradójico aumenta después de ejecutar una tarea que precise de algún cambio en nuestras rutinas, una asimilación de nuevos conocimientos, nuevos movimientos, etc. Para que os hagáis una idea, sujetos sometidos durante varias semanas a un entrenamiento intensivo de trampolín, un deporte que requiere la adquisición de patrones motores totalmente inhabituales (traslación y rotación en las tres dimensiones del espacio) presenta una tasa incrementada (+26,5 %) de sueño paradójico. Este aumento no es mera consecuencia del ejercicio físico, pues no se manifiesta en sujetos que participan en cursillos intensivos de baile moderno o de fútbol, que ponen en juego patrones motores más familiares que el trampolín.
Otro dato, 4 horas de estudio de un texto de psicología social produce un 40 % de aumento de este mismo sueño, de modo que estad atentos a vuestro descanso esta noche, dejad descansar al cuerpo y trabajar a la mente, ella decidirá si debéis recordar los hallazgos de este estudio durante algún tiempo o, por el contrario, determinar que lo que habéis leído no ha servido para nada.
Hoy, el sueño sigue constituyendo para muchos un exótico misterio, para otros simplemente lo último, pero para ninguno pasa desapercibido. Atribuirle al sueño un significado no es una idea descabellada, aunque dependiendo de qué entendamos por significado algunos de nosotros estaremos más o menos de acuerdo. Por ejemplo, el creer que soñar con una puerta predice una transición más o menos importante en tu vida dependiendo del tamaño de la puerta en cuestión, me parece un asunto que no merece más extensión que estas líneas. Para mí el sueño se apoya más en el pasado que en el presente, y esto mismo parecen respaldar las investigaciones actuales.
Podéis hacer la prueba cuando queráis, yo la hice después de leer “La interpretación de los sueños” de S. Freud, y aunque parece obvio no deja de sorprender el poder conectar cada trazo de recuerdo onírico con hechos de días recientes. A veces las relaciones entre el sueño y el día anterior están mediadas por multitud de intrincadas conexiones que escapan de nuestra lógica más inmediata, pero que si repasamos cuidadosamente nos llevan a descubrir las redes semánticas de nuestra memoria.
Según mi opinión (más que mi entendimiento), en consonancia con lo anterior, acabo de leer un artículo que explicita algunos estudios en los que se pone de manifiesto el papel consolidador del sueño sobre material recientemente adquirido. El artículo está publicado en Mundo Científico y se titula “Memorizamos mientras dormimos”. Su autora, Elizabeth Hennevin-Dubois, señala que esta hipótesis recibió en 1960 el apoyo de tres vertientes: 1) Datos que mostraban que fragmentos de experiencias vividas durante el día aparecen frecuentemente en los relatos oníricos; 2) Datos que mostraban que la proporción de sueño paradójico es mucho mayor al comienzo de la vida, un periodo crítico para las adquisiciones fundamentales y 3) Datos que mostraban que esta tasa de sueño paradójico se reduce en los sujetos deficientes mentales.
Como sabéis existen distintos estadios que atravesamos mientras dormimos, estadios caracterizados por un funcionamiento cerebral y neuromuscular bien distintos. De ellos se ha apuntado a que es el sueño de ondas rápidas, también llamado sueño paradójico, el encargado de facilitar la consolidación del recuerdo. Al parecer, mientras atravesamos estos periodos de sueño activamos recuerdos almacenados en nuestra memoria pudiendo incluso transformarlos, como en el momento de ser adquiridos. Es sorprendente que el efecto inverso también sea posible, es decir, podemos (bajo determinadas condiciones de aprendizaje), hacer que un animal (una rata en este caso) aprenda una tarea de condicionamiento clásico mientras duerme, sin despertarla, de modo que al día siguiente durante la vigilia conserve tal aprendizaje, es decir, no sólo “re”memorizamos mientras dormimos, sino que además aprendemos mientras nuestro cuerpo duerme.
El aprendizaje implícito es una realidad, y en este sentido no sorprende que durante el sueño (sin que en su momento seamos conscientes) sea posible aprender, pero al menos nos alerta de varias cosas, a la vez que nos proporciona pistas para conocernos mejor.
Desmitificado el carácter premonitorio de los sueños, no debemos sobrestimar su contenido, pero tampoco ignorarlo, pues cierto es que nos orientará acerca de aquella información recibida que resultó más llamativa para nosotros (tanto que necesitó un reprocesamiento extra). Tampoco sería justo que nos echáramos a dormir después de ojear los apuntes por encima esperando el milagro. La proporción de sueño paradójico aumenta después de ejecutar una tarea que precise de algún cambio en nuestras rutinas, una asimilación de nuevos conocimientos, nuevos movimientos, etc. Para que os hagáis una idea, sujetos sometidos durante varias semanas a un entrenamiento intensivo de trampolín, un deporte que requiere la adquisición de patrones motores totalmente inhabituales (traslación y rotación en las tres dimensiones del espacio) presenta una tasa incrementada (+26,5 %) de sueño paradójico. Este aumento no es mera consecuencia del ejercicio físico, pues no se manifiesta en sujetos que participan en cursillos intensivos de baile moderno o de fútbol, que ponen en juego patrones motores más familiares que el trampolín.
Otro dato, 4 horas de estudio de un texto de psicología social produce un 40 % de aumento de este mismo sueño, de modo que estad atentos a vuestro descanso esta noche, dejad descansar al cuerpo y trabajar a la mente, ella decidirá si debéis recordar los hallazgos de este estudio durante algún tiempo o, por el contrario, determinar que lo que habéis leído no ha servido para nada.




